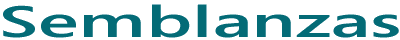Ignacio Gracia Noriega
El Cid y su cantar
Viajamos, más allá de los montes, en compañía del «Cantar del Campeador», del «Carmen Campidoctoris», breve poema anónimo del siglo XI, sobria y elegantemente impreso en edición bilingüe, con traducción y notas de Jesús Evaristo Casariego y prólogo de José María Codón, presidente del Instituto de Estudios Cidianos. Hay libros que apetece leer en Castilla más que en ninguna otra parte; en el campo plano y amarillo de la meseta, entre. Medina del Campo y Olmedo, resuenan con mayor frescura, sí cabe, los versos con los que Lope de Vega cantó la trágica historia del caballero de Olmedo, «la gala de Medina, / la flor de Olmedo»; y al paso del Duero por Tordesillas, río grande y lento de azuas verdosas que parecen estancadas (razón tiene una pintada en una pared frente a la Casa Asilo de Nuestra Señora del Carmen., donde, en su día, cartógrafos castellanos y portugueses repartieron para sus respectivos señores el planeta, y que reclama mayor limpieza en el río: la única pintada que conozco que está justificada), parece que se escuchan los versos de Antonio Machado:
El Duero cruza el corazón de roble
de Iberia y de Castilla.
Oh, tierra triste y noble
la de los altos llanos y yermos y roquedas...
Nada más apropiado, pues, para entrar en Burgos, que la buena compañía del «Cantar del Campeador».
A la entrada en Burgos, una vez dejadas atrás las altas montañas en las que todavía se advierte algún nevero, las campas verdes, los espesos bosques de pinos, los valles umbríos, los caseríos diseminados, y atravesado el puerto del Escudo, los grandes carteles sobre la estepa todavía verdosa nos anuncian, que estamos en la cabeza de Castilla, tierra del Cid. El Ebro talla cañones y hace recovecos en la dura tierra.
Antes de llegar a Burgos, la capital, hacemos parada en Vivar del Cid. El poblado va en tres direcciones, y su zona más insignificante es la que se asoma a la carretera. Las casas son grises, no altas; en las márgenes del río hay árboles. Hay una iglesia grande y un convento que todavía alberga a diecinueve monjas de clausura, y en lugar destacado una estatua del Cid, pobre y de poca calidad, a la que contribuyeron este pueblo y el Ayuntamiento de Mallorca: en las calles aparecen constantes huellas del paso de las ovejas. De este lugar salió Mio Cid a la aventura, a exigirle juramento al rey en Santa Gadea y a conquistar las torres de Valencia, donde la dura tierra castellana se torna otra vez risueña, el aire es oloroso y la ciudad se asoma al mar más azul del mundo, al que, desde su otro extremo, cantó Homero. Aquí nació Rodrigo Díaz de Vivar, «de noble estirpe / que no hay en Castilla otra que la supere». ¿Cómo sería Vivar en sus días? Probablemente, no muy distinto al de ahora: polvo, sudor, cielo alto, el río... Un pueblo castellano por el que casi no ha pasado el tiempo.
Pero las cabalgadas del Cid no siempre sintieron la dirección del Ebro; alguna vez se encaminó hacia el Norte brumoso, hacia los valles verdes que están al otro lado de las montañas azules y lejanas. El Cid guerreó en tierras levantinos y realizó actividades más pacíficas en los quebrados valles norteños: con una mujer del Norte se desposó, con Jimena, la asturiana, y en Oviedo legisló, según revela Jesús Evaristo Casariego en su discurso «El Cid, jurista en Asturias. Los parientes asturianos del Cid». Casariego escribe:
Las regiones españolas más directamente ligadas a la vida humana y a la obra histórica del Cid son: Castilla, Asturias y Valencia. En Castilla, cuya cabeza y corazón es Burgos, nació y se formó, Valencia fue el escenario de una importante parte de su acción militar y política, y Asturias le dio lo mejor que tuvo en vida y muerte: en vida a doña Jimena, que fue la perfecta esposa en lo ideal y lo material, y, en muerte, a don Ramón Menéndez Pidal, el sabio historiador que nueve siglos después pudo reconstruir su personalidad y dejarla limpia, nítida y profunda para el conocimiento de todos en lo porvenir.
Sin duda el Cid no sospechaba al insigne erudito; no obstante, sí conoció a muchos asturianos de su tiempo y emparentó con algunos, entre ellos otro Rodrigo Díaz, rico propietario rural, hermano de Jimena, a quien, para distinguirle de él, se le nombraba «El Asturiano», o bien otro cuñado llamado Fredenando, yerno de Munio Roderici el Can, que usó los títulos de Gran Conde y de Cónsul, o el cuñado Fruela, que tuvo mando en huestes y ejerció oficios de gobierno al servido de los Reyes de León. Su matrimonio con doña Jimena se celebró en el verano de 1074, y, como señala Casariego, «todo su aparato jurídico y formal se hizo con arreglo a las leyes y usos de Asturias y no de Castilla, como si con ello se pretendiese leonizar o más bien asturianizar al novio». Asimismo, cuando el Cid hubo de juzgar en Asturias, lo hizo siguiendo el «Liber iudiciorum», que era ley en Asturias y León; su sentido jurídico, según Casariego, «podría decirse que es un sentido nato, digno de admirar en su época y más aún en un hombre de armas». El Cid, pacífico en Asturias, se nos evoca en su pueblo natal y en los versos latinos de su otro «Cantar».
La Nueva España · 16 octubre 1988
 Ignacio Gracia Noriega
Ignacio Gracia Noriega